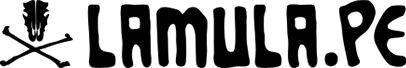REFORMA AGRARIA: DEL SUEÑO INCONCLUSO A UN NUEVO PACTO SOCIAL POR EL AGRO
La reforma agraria iniciada en 1969 por el gobierno militar con la Ley 17716 fue el golpe más duro que recibió la oligarquía terrateniente en toda nuestra historia. No se trató de un simple reparto de tierras, sino de una ruptura radical contra siglos de haciendas, gamonales y servidumbre. Fue el intento más serio del Estado peruano por transformar la estructura agraria y por integrar a millones de campesinos tratados hasta entonces como ciudadanos de segunda. Medio siglo después, en pleno 2025, esa herida sigue abierta y sus contradicciones laten con más fuerza que nunca.
Durante los años setenta se expropiaron miles de haciendas y se redistribuyeron millones de hectáreas. La vieja clase terrateniente fue desplazada de un plumazo. Pero la reforma no fue solo tierra: fue un proyecto político. El régimen militar quiso borrar a la oligarquía y al mismo tiempo construir una relación vertical con el campesinado. Apostó por cooperativas diseñadas desde arriba, con la ilusión de organizar a los campesinos bajo control del Estado. Era una revolución desde el cuartel, con lógica castrense: disciplinar, redistribuir, controlar.
El resultado fue contradictorio. Sí, la hacienda desapareció. Sí, el gamonalismo fue golpeado. Pero la promesa de modernización y democratización quedó trunca. La tierra se entregó, pero no se acompañó de crédito, asistencia técnica ni infraestructura suficiente. Las cooperativas se volvieron burocráticas, chocaron con las comunidades y muchas veces se convirtieron en caricaturas. El discurso de participación estatal nunca se tradujo en verdadera autonomía campesina. En lo político, la reforma sustituyó a los terratenientes por un modelo autoritario que no escuchó las demandas reales de las bases rurales.
Con los años noventa llegó el neoliberalismo y con él la mercantilización de la tierra. Muchas parcelas se atomizaron, la titulación fue irregular y el campesinado quedó atrapado entre la informalidad y el mercado. La agroexportación creció a gran escala en la costa, con grandes irrigaciones y capitales transnacionales, pero los pequeños productores y las comunidades siguieron marginados. Hoy, el Perú exporta uvas, arándanos y espárragos a medio mundo, mientras en Ayacucho, Puno o Cajamarca la pobreza rural sigue siendo estructural. La contradicción histórica se repite: el crecimiento beneficia al gran capital mientras el campesinado sobrevive en condiciones precarias.
Entre 2021 y 2022, con la llegada de un presidente de origen rural como Pedro Castillo, volvió a hablarse de una segunda reforma agraria. El discurso encendió esperanzas, pero la crisis política lo hundió en pocos meses. Desde entonces, las élites han vuelto a mirar al campo solo como plataforma de grandes negocios, con planes de expansión exportadora hacia 2040 y con irrigaciones multimillonarias. Se repite la historia: se privilegia el agronegocio, mientras las comunidades campesinas quedan relegadas, invisibles, tratadas como “conflicto social” y no como sujetos de derechos.
En 2025, los reportes de conflictos sociales muestran que la tierra y el agua siguen siendo el epicentro de las luchas más duras en el país. Loreto, Puno, Cusco, Cajamarca, Apurímac: ahí arde el corazón de la contradicción agraria. El campesinado sigue reclamando reconocimiento, seguridad jurídica, mercados, infraestructura y respeto. Y el Estado responde con represión o con migajas. Nada más claro para entender que la reforma de 1969 fue un golpe histórico contra la oligarquía, pero también un sueño inconcluso que dejó abiertas las heridas del campo peruano.
Hoy la pregunta sigue siendo la misma de hace medio siglo: ¿quién controla la tierra y para qué? Si la controla el gran capital, tendremos agroexportación, divisas y aplausos internacionales, pero seguiremos condenando a millones de peruanos a la pobreza y a la exclusión. Si la controlan las comunidades y los pequeños productores con apoyo real del Estado, habrá soberanía alimentaria, democracia rural y desarrollo integrado. Lo que está en juego no es solo la tierra, sino el futuro mismo del país.
La reforma agraria fue necesaria, radical e irreversible en su momento, pero quedó a medio camino. Hoy, más de cincuenta años después, lo que necesitamos no es nostalgia ni maquillaje, sino una nueva reforma: profunda, democrática y con visión de país. Una reforma que no solo quite tierras a unos para dárselas a otros, sino que construya un modelo de justicia agraria que garantice derechos, dignidad y soberanía. Porque mientras el agro siga siendo territorio de exclusión y conflicto, el Perú seguirá siendo una nación fracturada.
El Perú camina sobre una cuerda floja: ciudades saturadas, migraciones forzadas, alimentos cada vez más dependientes de importaciones y un campo abandonado que grita desde hace décadas. No hablamos de estadísticas frías, hablamos de la vida misma. El campesino, que produce la papa, el maíz, la leche y el café que sostienen la mesa nacional, ha sido condenado por el modelo económico a sobrevivir. Y desde Lima se gobierna con discursos de modernidad y competitividad que nunca cruzan los Andes ni llegan al valle ni al páramo.
El Perú rural sigue cargando con problemas estructurales que frenan su desarrollo. La descentralización agrícola es una promesa incumplida: direcciones regionales de agricultura conviven en competencia con programas nacionales del MIDAGRI, generando duplicidad y caos. La solución pasa por transferir funciones y recursos reales a gobiernos regionales y locales, capaces de alinear la política agraria con las necesidades de sus territorios e impulsar agroindustrias que respondan a las ventajas comparativas de cada región.
Pero descentralizar no basta sin resolver el agua. El riego es el corazón de la producción, y sin infraestructura adecuada los agricultores dependen de lluvias cada vez más irregulares. Se requieren inversiones fuertes en canales, represas y sistemas de goteo, pero también gobernanza: gestión comunitaria, cosecha de agua y reforestación de cuencas. El Estado debe articular con privados y comunidades, porque sin agua no habrá seguridad alimentaria ni exportación sostenible.
Otro eje central es la protección frente a los riesgos. Plagas, heladas, inundaciones y mercados volátiles golpean a los productores sin redes de seguridad. Urge un sistema nacional de seguros agrarios, fondos de contingencia y productos financieros adaptados a realidades locales. Sin aseguramiento, cada desastre retrocede años el esfuerzo de miles de familias campesinas, perpetuando la pobreza rural.
A todo ello se suma la dependencia de insumos críticos. La ausencia de plantas petroquímicas nacionales para producir urea y otros fertilizantes agrava la vulnerabilidad del sector agrícola, pues dependemos de importaciones, quedando expuestos a la volatilidad de precios y a riesgos logísticos globales. Para revertir esta situación, el Estado debe priorizar la inversión en plantas petroquímicas en Bayóvar y Camisea, aprovechando nuestros recursos de gas natural y gas asociado al petróleo, para garantizar un suministro estable, soberano y asequible de fertilizantes que sostenga la producción nacional.
El financiamiento y la organización productiva completan la ecuación. Los pequeños productores requieren créditos blandos, acceso a tecnología y educación financiera, además de asociatividad real que reduzca la fragmentación y les permita negociar en bloque frente a intermediarios. Cooperativas fuertes, fertilizantes producidos en el país y tecnologías agrícolas modernas son palancas que pueden elevar la competitividad, siempre que el Estado impulse un verdadero ecosistema de innovación agraria.
El debate agrario tampoco puede desligarse de la seguridad alimentaria nacional. En un país con millones en situación de vulnerabilidad nutricional, la agricultura familiar debe ser prioridad estratégica, con mercados locales fortalecidos, cadenas logísticas mejoradas y precios justos. Agroexportar es vital, pero no a costa de abandonar a quienes alimentan al Perú desde las chacras.
El país necesita un nuevo pacto con su campo. Y ese pacto tiene que ser concreto, no un catálogo de promesas. Significa, en primer lugar, dar crédito barato y flexible a los pequeños productores. Hoy, un campesino paga intereses de hasta 30% en una agencia financiera: eso es condenarlo a la deuda eterna. Con un fondo nacional de financiamiento agrario, con tasas menores al 5%, se podría cambiar radicalmente la historia de miles de familias.
En segundo lugar, se requieren subsidios estratégicos: fertilizantes orgánicos, semillas certificadas, bioinsumos. No se trata de regalar por regalar, sino de invertir en insumos que multiplican la productividad y protegen la salud del suelo y del agua.
Tercero: infraestructura, tecnología y agua. Apenas el 8% de la tierra cultivable en el Perú tiene riego tecnificado. ¿Cómo vamos a competir así? Necesitamos que el riego por goteo y aspersión se expanda a todas las cuencas, con capacitación y centros tecnológicos regionales que acompañen al productor en el uso de drones, sensores de humedad y nuevas técnicas de cultivo. Pero también urge infraestructura dura: carreteras rurales en buen estado, centros de acopio, cámaras frigoríficas electrificación y conectividad digital para que el agricultor no solo produzca, sino que pueda almacenar, transformar y vender en condiciones justas. El cambio climático ya no es futuro, es presente, y sin gestión eficiente del agua y sin infraestructura productiva, no hay agricultura posible.
Cuarto: mercados justos y agroindustria descentralizada. El campesino no puede seguir vendiendo su leche a 1 sol el litro, mientras en el supermercado la botella procesada se vende a 6 o 7 soles. Hay que instalar plantas de procesamiento en cada región, bajo gestión cooperativa o comunal, y crear plataformas digitales y ferias que conecten directamente al productor con el consumidor, evitando la cadena de intermediarios que se llevan la mayor tajada.
Quinto: seguridad y protección frente a riesgos. Los desastres climáticos ya no son eventualidades: son la norma. Un seguro agrícola universal es urgente. Que ningún campesino se quede en la ruina por una helada, una sequía o una plaga.
Este no es un plan teórico, es una hoja de ruta concreta. En diez años, con voluntad política, podríamos garantizar soberanía alimentaria, reducir la pobreza rural en un 20%, duplicar la productividad agrícola y convertir al pequeño productor en protagonista de la economía nacional. Pero para ello necesitamos algo que los gobernantes han carecido en las últimas décadas: visión y decisión. El agro no pide caridad, pide justicia. El campesino no quiere regalos, quiere condiciones para producir y vender a precios justos. El joven rural no quiere migrar a Lima para terminar en la informalidad, quiere quedarse en su tierra con oportunidades reales.
Ha llegado el momento de mirar al campo no como un problema, sino como la solución. Sin campo no hay futuro, sin campesinos no hay país. Y el Perú, si quiere sobrevivir al siglo XXI, necesita pactar con su propia raíz. Ese es el desafío y esa es la verdadera reforma pendiente.